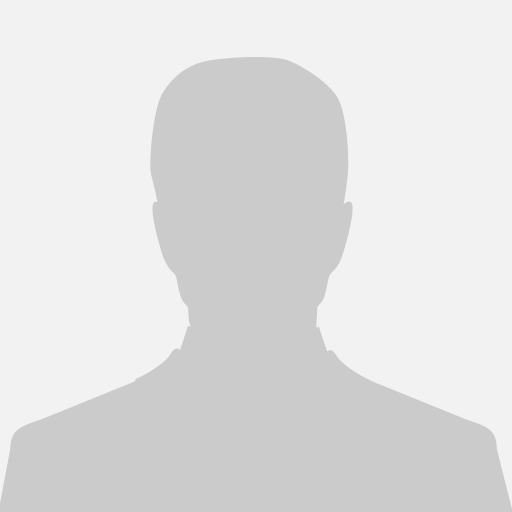El PRI: un tejido de lealtades y favores
Una repetida estrategia del PRI que le ha dado buenos resultados
Era 1988 y estaban a punto de celebrarse las elecciones en México. Carlos Salinas de Gortari venía a ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional y, como siempre, la gigantesca maquinaria del partido estaba en marcha.
En medio de las promesas de modernizar el país del candidato, la crisis de la deuda externa que se había vivido apenas unos años antes y que había empobrecido a millones de mexicanos, había quedado borrada de la memoria colectiva de los mexicanos.
Lo mismo había pasado con los días negros del régimen de José López Portillo, aquel que juró defender como un perro el peso, el mismo que nacionalizó la banca y quien tuvo como su mano derecha a Arturo Durazo Moreno, un siniestro jefe de seguridad, que según las malas lenguas, exigía a cada uno de sus oficiales, un centenario de oro, diario.
Era tal la corrupción que campeaba en esos años, que la imaginación popular se referiría a José López Portillo, como “Agarren a López por pillo”.
Era la época de la corrupción desenfrenada, del nepotismo, de los cacicazgos, de los sindicatos vendidos y del control político absoluto.
Pero como México renace cada seis años, para 1988 ya nadie se acordaba de eso. El candidato del PRI era visto como una promesa. Después de todo se le veía como un brillante economista con una maestría en Harvard, una de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos y su propuesta de modernización sonaba muy atractiva para una creciente clase media que estaba harta de las crisis económicas cíclicas, de las devaluaciones, pero sobre todo, de las extorsiones y la corrupción.
A principios de esa campaña me tocó por casualidad estar en un acto de proselitismo en Poza Rica, una próspera ciudad petrolera ubicada en el norte de Veracruz. Me encontraba en el centro de la ciudad, cuando llegó una caravana de camionetas oficiales del programa Coplamar, destinado a dar atención a las regiones marginadas.
Por altavoces, invitaron a la gente a reunirse y en pocos minutos tenían un verdadero mitin político, con pancartas, mantas y porras para el “licenciado”. De las camionetas descargaron, a la vista de todo mundo, licuadoras, despensas, leche, gorras, camisetas. La tarde se convirtió en una verbena popular, que se acompañó con tortas, refrescos y una ruidosa presentación musical.
Esa era una verdadera fiesta al más puro estilo priísta. Esa tarde, recuerdo, le pregunté a una mujer indígena de la etnia totonaca, por quien iba a votar. Me miró de reojo, como calibrando mis intenciones y me dijo con su español quebrado: ‘pos por el PRI, ¿por quien más? Nadie le da a uno nada, ellos por lo menos te regalan azúcar o tortillas, los otros ni eso’, me dijo enojada mientras se alejaba.
En su lógica, la mujer tenía toda la razón del mundo. Para las familias marginadas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo o Zacatecas, el concepto de democracia no tenía sentido alguno si no estaba ligado a un beneficio económico tangible, directo e inmediato.
Pero lo mismo que fue válido en las zonas deprimidas del país, lo era también para las zonas urbanas o más desarrolladas.
En el caso de los trabajadores o de los campesinos, la única forma de ascender en la escala social era a través de tener un conocido dentro del PRI. Conocer al “licenciado”, o al amigo de alguien dentro del PRI, era garantía casi absoluta de que se podía conseguir un favor.
Trabajar en PEMEX, o en la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, sólo era posible, comprando alguna plaza, que por cierto se adquiría, a través de alguno de los sindicatos, que a su vez formaban parte de la Confederación de Trabajadores de México, pilar central del sector obrero del PRI.
Esta mecánica de favores y compadrazgos funcionó a la perfección durante décadas en prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional. Un dirigente de colonos, lo único que tenía que hacer después de invadir tierras urbanas, era dirigirse a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), entrevistarse con alguno de los dirigentes y garantizarle la fidelidad de sus seguidores, para conseguir servicios públicos que otras colonias, sin esa ayuda, podrían tardar años en obtener.
Todo dentro, nada fuera.
Eso mismo operaba entre intelectuales u opositores. Cualquier cosa, cualquier crítica, cualquier acción, siempre y cuando quedara dentro del partido era permitida. Recuerdo a mi maestro de Economía Política, un connotado izquierdista, discípulo del filósofo Louis Althuser y conocedor al dedillo de la obra de Carlos Marx, un día lo encontré trabajando en la Secretaría de Gobernación. Al preguntarle su cambio, me dijo, medio en broma medio en secreto: “Mi ideología sigue intacta, pero al enemigo, hay que combatirlo desde dentro”. Lo cierto es que años después era un verdadero burgués, similar a los que criticaba en las aulas de la Universidad.
El priísmo de las últimas décadas del siglo XX aplicó a la perfección aquel dicho que se le atribuía a Porfirio Díaz: A los amigos, la ley y la gracia de la amistad, a los enemigos, la ley a secas. Así se metió a la cárcel a altos funcionarios, como Jorge Serrano, director de Pemex, o a poderosos caciques sindicales, como Joaquín Hernández Galicia (La Quina), quienes en ambos casos, cayeron de la gracia del poder presidencial.
A pesar del hartazgo, de la corrupción, del control político, el sistema permitía una cierta movilidad y otorgaba muchas cuotas de poder a cientos de miles de ciudadanos que se ubicaban en todas las esferas, desde los jefes de manzana, los dirigentes de barrios, los líderes de colonos, los dirigentes sindicales y de ahí para arriba.
Por eso, cuando en 1990, Mario Vargas Llosa, habló de México como la dictadura perfecta, la gran mayoría de la clase política mexicana se sintió profundamente ofendida, porque no era posible que un extranjero, fuera al país a criticar un sistema que bien o mal, había dado estabilidad política al país, y que durante la mayoría de los conflictos en Latinoamérica, había sido un oasis para los refugiados de todas las ideologías.
Y es que al PRI había que entenderlo no sólo como un partido de Estado, sino como una red de lealtades y favores con representación en prácticamente todo el territorio nacional. Ningún partido podía, como el PRI, tener representantes en cada uno de los pueblos, en las rancherías y en los municipios del país, y mucho menos tener un representante en todas las casillas electorales.
De la caída del PRI en los años siguientes se ha escrito infinidad de veces. Sin embargo, el hecho de que en esta elección todo el hartazgo de 70 años de dominio absoluto hayan quedado en el olvido, no indica otra cosa sino que el Partido Acción Nacional no logró entender cómo funcionaba el país, y que lejos de acabar con la corrupción, lo único que hizo fue concentrar el poder en unas cuantas manos, y cerrar una de las pocas vías de ascenso social en una sociedad como la mexicana.